Flannery O’Connor: El mal que acecha en los cuentos de
Flannery O’Connor viviría toda su vida influenciada por la comunidad católica en la que creció. Desde los inicios trató de llevar esto a su literatura de una manera u otra, como queda claro con las declaraciones que la propia autora hace en sus diarios de juventud. Pero si hay un lugar en el que puede verse con mayor profundidad su devoción literaria, y puede que religiosa, es sin duda, en sus cuentos.
Gracias principalmente a sus relatos, O’Connor se convertiría en la renovadora absoluta de lo que se ha conocido como el gótico sureño. Género al que pertenecen también escritores como Faulkner o Carson McCullers. Esta corriente originaria de Norteamérica, con autores del sur e historias ambientadas en la zona, trae situaciones bizarras y extrañas protagonizadas por personajes monstruosos o grotescos.
La devoción literaria de la autora, unida a su particular visión de la realidad en la que estuvo inmersa, formaba el combo perfecto para que nacieran sus cuentos. Algunos con menor acierto, pero otros auténticos relatos terroríficos que se acercaban descaradamente a la parte más oscura del corazón humano.
Un espectáculo monstruoso
Sus cuentos plantean una situación en principio realista, que podría resultar común para gran parte del público lector. Sin embargo, a medida que nos vamos adentrando en las historias la cosa se va retorciendo. El cuento se va transformando en una especie de pesadilla que nos resulta familiar pero que puede que no todos reconozcan. La escena se vuelve macabra en ocasiones. Las personas desvelan el monstruo grotesco que son realmente y se revela la oscuridad que palpita desde el principio del relato. La vida de estas bestias casi fantásticas del sur.
Sin duda, construye monstruos. Las situaciones que describe Flannery O’Connor pueden darse precisamente gracias al tipo de personaje que consigue dibujar. Puede que, más que los hechos que acontecen en sus relatos, sean los personajes el verdadero logro de la autora. Cada detalle, cada gesto, cada monólogo interno. Descritos hasta la saciedad por sus acciones más que por una extensa palabrería y con una certeza asombrosa llegando a cobrar vida propia.
Aunque el texto se inicie como algo sencillo apegado a la realidad, lo macabro acaba ganando terreno. Algo que podría parecer, para quienes no lo conocen, el espectáculo que dan las bestias de un circo generando fascinación.
Cierto es que no todos los relatos están al mismo nivel, ni dejan la misma impresión en el lector. Pero una vez que consigue dar con la tecla adecuada, la historia se levanta por sí misma y te arrolla como un tsunami, implacable.

La vidente
Aunque encuadrada, como se ha dicho, dentro del gótico sureño, Flannery O’Connor conseguía historias con un regusto particular. Situaciones caricaturescas y surrealistas. Violentas, estrafalarias y en ciertas ocasiones, con un trasfondo de humor negro que se mezcla con la sensación de asombro, desgrado y desazón. Escenas para ella cotidianas. Cercanas a la experiencia vivida, pero extrañas, en principio, para todo aquel que no conociera el mundo del sur estadounidense de primera mano.
La propia autora diría que son los escritores del sur los que todavía tenían la capacidad de fijarse, de ver a esas criaturas y situaciones extrañas.
Esta idea de la visión no deja de ser una idea a la que han recurrido multitud de creadores a lo largo de la historia. Los visionarios que ven lo que hay detrás de la máscara. Aquellos que pueden oler la mierda en lugares donde otros hacen su vida rutinaria.
Este ojo que observaba y veía con precisión la realidad quizá pudo desarrollarse en mayor medida gracias a enfermedad que la acabó achacando. De la misma forma que su padre, padeció lupus desde una temprana edad, lo que la llevó a vivir con muchas limitaciones recluida en su hogar natal. El estado en el que se encontraban permitió que su desarrollo personal avanzara a un ritmo distinto al que lo habría hecho de no ser por ello.
Flannery O’Connor llegó a plantear su enfermedad como manifestación de la gracia de Dios sobre ella. Sin tener en cuenta las ideas religiosas, resulta más que evidente que situarse en un estado de rareza, de lucha continua por la vida, como le sucedía a la autora mientras convivía con el lupus, hace que uno tenga una visión diferente de las cosas.
La marginalidad permite en cierta forma una sensibilidad especial. Una visión de la realidad que, sin duda, hace posible la descripción certera de los monstruos que viven en su realidad. Aunque puede que no solo se encuentren en la suya y solo haga falta mirar adecuadamente para verlos.

El mal que acecha
¿Pero hasta que punto es necesario hablar de tanta gente mala? ¿De dónde salen estos monstruos?
O’Connor veía una necesidad en hablar de este mal. Lo entendía como algo connatural al hombre y quería poner delante del lector el género humano. Esto es lo que somos y, por tanto, es necesario una salvación espiritual o religiosa.
Puede que esta no fuera la mejor manera de demostrar la necesidad de una renovación espiritual. Incluso puede que se perciba como historias completamente desesperanzadas, a diferencia de lo que puede pasar en otros cuentos de tono similar, como los de Salinger donde la inocencia y la esperanza consiguen sobrevivir de una forma u otra.
Aquí no hay lugar para la ternura, queda totalmente desplazada a un segundo plano. Queda apartada a pesar de la opción de la gracia divina que parece presentarse ante los personajes.
Desde Un hombre bueno de encontrar, tantas veces reseñado, donde el momento de gracia que parece estar teniendo lugar queda abruptamente cortado hasta El pavo, menos conocido, con un final que nos hace ser más consciente que nunca de lo difícil que es escapar del mal que acecha fuera y dentro de uno mismo:
Corrió más y más deprisa, y, al enfilar el sendero que llevaba a su casa, el corazón le iba tan rápido como las piernas y tuvo la certeza de que a sus espaldas había algo con los brazos tendidos y las manos listas para aferrarlo.
El pavo.
De esta forma llenaría sus historias de las gentes rurales, creyentes hasta la médula e hipócritas, rastreros, desgraciados y deformes. El horror podía aparecer representando en todas las formas posibles y cuando la gracia divina parecía encontrar un hueco por el que colarse era arrancada completamente de raíz.
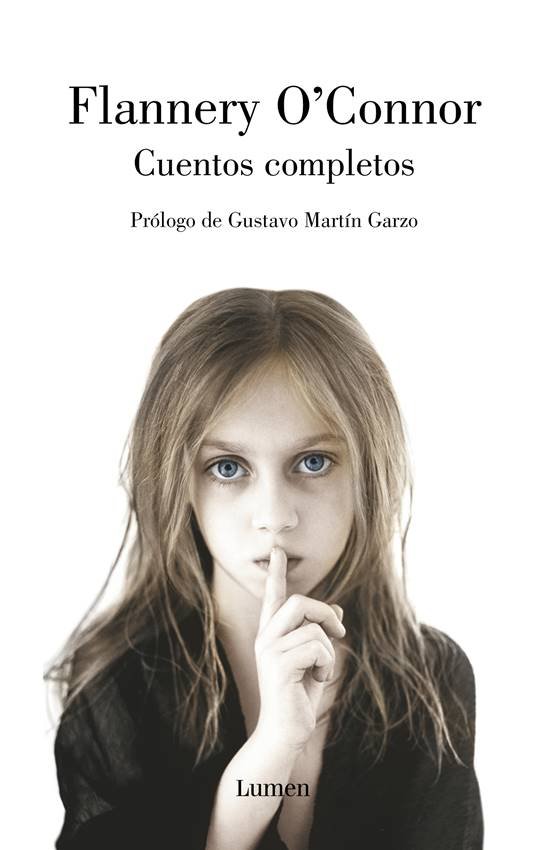
El puño que golpea
Creencias religiosas aparte y sin el conocimiento de la realidad de la autora, los cuentos consiguen algo que no toda literatura alcanza: impactar sobremanera al lector.
Con distinta intensidad en sus relatos y puede que unos más brillantes que otros, golpean al lector como planteaba Kafka que debía ser la literatura: un puño en el cráneo. Un golpe seco que lo deja a uno sin aire, porque:
Si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué lo leemos? (…) Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro.
Franz Kafka a Oskar Pollak, 1904.
Y es que puede que disfrutes del espectáculo que te ofrece, puede que te rías incluso y que el dramatismo seco, sin sensiblerías, te acabe conmocionando. Pero cuando llegue el horror, que lo hará, será imposible apartar la mirada. La fascinación y el horror, la necesidad de saber, de conocer hasta donde llegarán los monstruos que tenemos delante, nos hacen seguir mirando hasta el final.
Y pese a que se siga insistiendo en la extrañeza de las situaciones y de los personajes bizarros, puede que no estemos tan lejos de ellos. Puede que, como dijo O’Connor, solo haga falta ver lo que tenemos delante: cada escritor escribirá de forma realista sobre su realidad. La diferencia es que cada uno ve su propia realidad.
La propia realidad. Quizá solo haga falta levantar la cabeza, con una visión ya renovada, para darse cuenta de que un hombre bueno es difícil de encontrar. Y sin embargo, de la misma forma, se puede alcanzar a ver un minúsculo rayo de luz que apenas se deja. Tal vez la propia existencia de estos cuentos sea una de esas luces débiles entre tanta oscuridad pesada. Pero cuando uno consigue verla es inevitable apartar la mirada y hacer como si no estuviera ahí. Sin duda, trayendo de vuelta a Kafka, se rompe el mar congelado que llevamos dentro.


